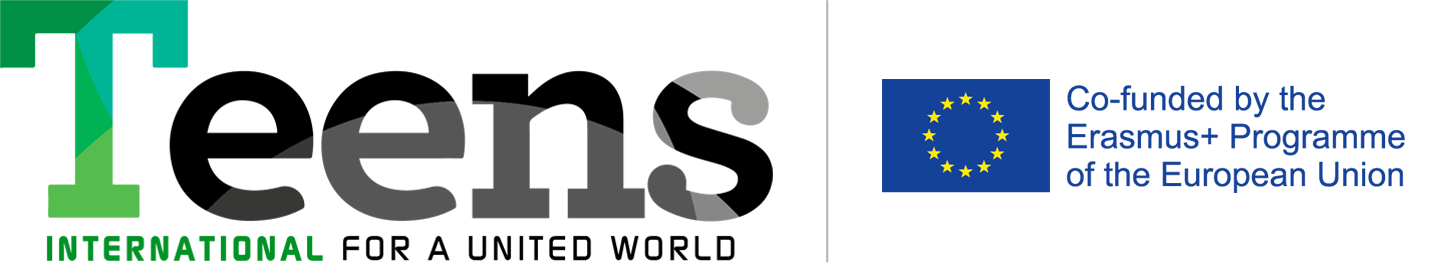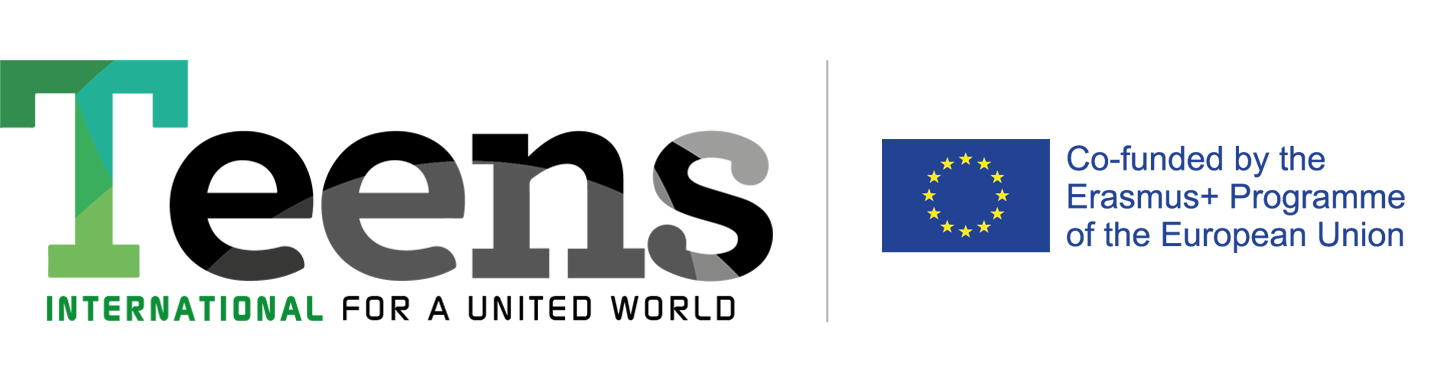En un mundo lleno de pantallas que, en vez de ser un impulso o un puente de comunicación, nos distancia. En un mundo atravesado por el consumismo, que no nos permite ver lo esencial y fundamental, que muchas veces nos nubla la mirada frente a nuestras pasiones, que no nos permite ver aquello que nos enciende una llama en el corazón. En un mundo colmado de respuestas automáticas, donde todo pasa por inteligencias artificiales, donde esperamos constantemente respuestas predeterminadas o ya formuladas. Donde evitamos pensar, innovar, salir de lo común, por miedo a no encajar o no ser aceptados.
Es en ese mundo —nuestro mundo— que, incluso con todas sus distracciones y desafíos, misionar, aunque para muchos parezca “una pérdida de tiempo”, para mí es sanar. Es conectar con todo lo que nos hace ser quienes somos y amar concretamente al prójimo. Porque lo que une a cualquier cultura o religión es eso: el amor. Ya sea abrazando a un niño en un pueblito en medio de una dura realidad, o ayudando desde casa a nuestros abuelos a limpiar. El amor atraviesa y une cualquier situación.
Si tan solo nos animáramos más seguido a preguntar “¿cómo estás?”, a salir de nuestras comodidades para poder apreciar, con nuestros ojos y paladar, vivencias tan distintas a las nuestras —que, al fin y al cabo, nos hacen valorar lo que tenemos—. Si tan solo tuviéramos menos miedo de amar y de no encajar, y más valentía para ayudar, quizás así podríamos reparar, aunque sea un milímetro, este mundo.


Para mí, misionar es el paso más cercano a conocer una vida, una casa, no solo una cultura con creencias y valores, sino una historia. Misionar es conocer el alma de un barrio o de una provincia, con cada herida, cada lágrima, pero también con cada esperanza. Que aunque parezca mínima, como un brote, es lo que hace crecer con más fuerza el jardín. La esperanza es la que da luz, la que nos permite ver el vaso capaz de llenarse. Es lo que nos impulsa a seguir, incluso en medio de la dificultad.
Misionar no es solo ir a ofrecer algo, sino salir de uno mismo, romper la comodidad y la rutina, y permitir que el otro te transforme. Es abrirse al encuentro directo con el prójimo, cara a cara, desde la escucha sincera y el amor concreto. Es dejarse interpelar por la vida del otro, por su historia, sus dolores y su esperanza. En cada casa que visitamos no solo damos, sino que recibimos: abrazos, miradas, gestos, palabras que nos devuelven humanidad. Porque misionar no es una acción aislada, es una actitud que transforma. Y es también un espejo: nos revela quiénes somos, qué nos mueve, y hacia dónde queremos ir. Cuando dejamos de ser solo visitantes para convertirnos en hermanos, entonces la misión cobra verdadero sentido.
El 18 de julio fui a misionar a Santiago del Estero, a un paraje llamado Santo Domingo, junto a la comunidad de mi colegio, exalumnas y monjas. Pero cuando llegamos, después de un largo viaje, todo cambió. Porque lo que ninguna de nosotras sabía era que, al llegar, nos recibirían con una noticia que, por más básica que parezca, era impensada: en Santo Domingo ya tenían luz. Y en ese preciso momento, se nos llenaron los ojos de lágrimas que pedían ser vistas. Lágrimas cargadas de emoción y entusiasmo. Lágrimas por la felicidad de saber que, al menos, un par de familias vivirían con una mejor calidad de vida, sin tener que depender exclusivamente del sol para poder ver.

Este viaje fue muy especial porque marcó el final de una etapa: mi escuela llevaba ya siete años yendo a misionar a Santo Domingo. Durante todo ese tiempo, tantas historias, tantas vidas compartidas, tantos momentos de aprendizaje y entrega. Por eso, al irnos esta vez, nos invadió una mezcla profunda de tristeza y gratitud. Tristeza porque era el cierre de un ciclo que tanto nos había unido a esa comunidad, pero también una emoción enorme al ver todo lo que el paraje había avanzado, las mejoras que se habían logrado y la esperanza que seguía creciendo en cada rincón.

Durante los ocho días que misionamos allí, nuestro mayor deseo fue simplemente compartir. Estar presentes, jugar con los niños por las tardes, escuchar a las familias, alegrarles un poco los días. Pero más que nada, agradecer profundamente la confianza con la que nos recibieron, abriéndonos las puertas de sus casas y sus historias. Fue un regalo inmenso que nos permitió ver la vida desde otra mirada, una mirada que nos enseñó a valorar lo pequeño y a reconocer la grandeza que existe en la sencillez.

Allí, entre caminos de tierra y charlas bajo el sol, descubrimos que, a pesar de todo, la fe no se apaga. Que aun cuando las dificultades son muchas y las condiciones injustas, hay una fuerza que los mueve: la esperanza. Una esperanza que no se rinde, que confía, que dice “para la próxima seguro se va a solucionar”. Y quizá eso sea misionar también: llevar luz, pero sobre todo, dejarse iluminar. Porque al final, uno no vuelve igual. Uno vuelve más humano, más agradecido y con el corazón un poco más lleno de sentido.
Julieta Castelli, Redacción Teens Conosur